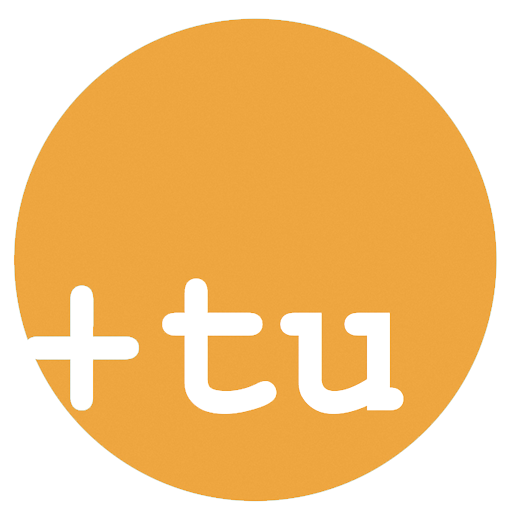El barebacking y la prevención del VIH dirigida a los hombres que tenemos sexo con otros hombres. Rubén Ávila
Libre: bajo de la cruz. En la casa del bareback, me siento bien, sin complejos ni culpabilidad (si es que los he tenido alguna vez…). Me siento libre. Aliviado de cualquier vergüenza. Estoy contento y orgulloso, feliz incluso. Ni mi homosexualidad ni mi seropositividad siguen siendo mi afrenta. A mi alrededor, los hombres como yo que no mienten, que pueden vivir sus fantasías, sin la cruz. […] Esta noche, había bastantes animales depravados. […] Es el primer argumento de los anti-barebackers: «No os prestáis atención a vosotros mismos, no os respetáis, os destruís». Pero no, no somos necesariamente autodestructivos. Al contrario. Luchamos por asumir lo que somos, lo que son nuestros deseos. Por asumir nuestro disfrute, respetar nuestras diferencias y ampliar nuestra libertad.
Érik Rémès
Serial Fucker. Journal d’un barebacker, 2005
Érik Rémès es, probablemente, uno de los autores que más ha sido criticado por hablar de barebacking. Sin embargo, lo que plantea en su texto nos ayuda a reflexionar sobre el contexto social en el que emerge este fenómeno; un contexto social en el que la prevención del VIH también desempeña un papel importante.
Hace algunos años, sobre el 2006, empecé a interesarme sobre este tipo de prácticas sexuales. Trabajaba como promotor de la salud sexual en una ONG de prevención del VIH dirigida a personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, y veía como muchos hombres, aunque tenían sexo sin protección con otros hombres, estaban interesados en conocer cómo reducir el riesgo en sus prácticas sexuales. Por aquel entonces, se empezaba a hablar de barebacking en España y muchas de las organizaciones e instituciones dedicadas a la intervención en el campo del VIH/sida se negaban a hablar de ello en nuestro contexto.
Las únicas reflexiones sobre barebacking eran críticas directas a las personas que asumían riesgo en sus prácticas sexuales o intentos de definición de la práctica que, además de simplistas, solían cuestionar las decisiones personales de algunos hombres que decidían tener, de forma consciente y sostenida en el tiempo, prácticas sexuales sin protección con otros hombres. Muchos de estos estudios, por ejemplo, asumen que los chicos jóvenes, al no haber vivido el impacto de los primeros casos de sida, están/estamos menos asustados o informados sobre la infección por VIH. Sin embargo, existe poca reflexión acerca de cómo, en qué sentido, la existencia del barebacking cuestiona los principios de la propia intervención.
He querido empezar este artículo con esta cita porque creo que refleja muy bien qué particularidades de la prevención del VIH nos permite repensar el barebacking: el estigma y el miedo asociados a la infección. Hace ya más de 30 años que se reportó en España el primer caso de muerte por sida en un hombre homosexual. Durante los primeros años de sida, las asociaciones LGTB tuvieron que luchar por nuestros derechos, porque los Estados occidentales no estaban interesados en una enfermedad que parecía que solo afectaba a las personas que estaban en los márgenes. Fue necesaria su intervención para que empezaran a dedicarse recursos económicos, tanto para la investigación sobre el virus, como para la prevención y la atención a las personas con VIH. También, para luchar contra el imaginario negativo de lo que significa(ba) tener VIH.
Gracias al trabajo de asociaciones como La Radikal Gay o Gais per la Salut, en España empezamos a tener planes de acción para las personas con VIH y de prevención para frenar las nuevas infecciones en los hombres que tenemos sexo con otros hombres (HSH). Pero después de varios años luchando contra el sida, y después de que la infección por VIH haya adquirido nuevos significados, al menos, en las sociedades occidentales, la salud sexual se ha convertido en uno de los ejes centrales de la comunidad gay.
La prevención del VIH dirigida a los hombres que tenemos sexo con otros hombres se ha llevado a cabo intentando establecer un contexto social en el que la salud sexual es un valor moral. Esto se ha hecho, principalmente, delimitando el uso del preservativo como algo deseable y alarmando sobre el número de nuevos casos de infecciones entre hombres gais y bisexuales. La última campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por ejemplo, muestra a un virus que golpea a unas figuras que están colgando, informando que “uno de cada diez hombres que tiene sexo con otros hombres tiene el VIH” y retoma el uso del mensaje de que “el SIDA no es algo del pasado”.
Probablemente, la intención de los autores de este material sea ayudar a la prevención del virus, pero el mensaje que lanza tiene implicaciones muy negativas para los HSH (el sexo entre hombres se establece como un factor de riesgo) y, más específicamente, para las personas con VIH (vuelven a identificarse con la imagen del sida). Aunque este tipo de intervención pudo haber sido necesaria durante muchos años, el problema que presenta en la actualidad es que no tiene el mismo efecto. Si bien, estos mensajes sirvieron para que los hombres gais y bisexuales nos implicáramos en el cuidado de nuestra salud (individual y comunitaria), en la actualidad puede que no sean tan eficaces; más aun, cuando los efectos de la infección son otros y cuando, como señalan los propios mensajes de la prevención, el número de HSH con VIH es más elevado.
Este estilo de prevención, como señalan algunas investigaciones, tiene efectos también sobre el miedo que algunas personas tienen por el VIH y sobre el sentimiento de fracaso por la propia infección. En una investigación reciente que hemos llevado a cabo, hemos visto que algunas de las personas que asumían riesgo en sus prácticas sexuales, sentían una cierta liberación a la hora de practicar barebacking porque dejaban de preocuparse por la infección o dejaban de sentirse responsables de la transmisión del virus. Evidentemente, no todo el mundo reacciona del mismo modo ante la prevención: no todos decidimos dejar de usar el preservativo o no todos nos sentimos mal si fallamos en nuestras estrategias de autocuidado. Sin embargo, este tipo de sentimientos asociados a la infección deben hacernos replantearnos nuestro trabajo de promoción de la salud sexual porque, en efecto, desde la prevención, lo que queremos no es que la gente se sienta mal en lo relativo al VIH.
Actualmente, los presupuestos públicos destinados a la prevención se han visto reducidos y, esto, como ya se ha empezado a señalar, puede tener un impacto en el número de nuevos casos de infecciones. Además, la mayor parte de la intervención que se está llevando a cabo es puramente biomédica y, más allá de hablar de las estrategias de prevención, recalcan la importancia de la realización de la prueba de forma periódica (sin tener en cuenta en qué casos tiene sentido realizársela) y, como ya he mencionado, alarman sobre el peligro de la infección.
Esta sensación de alarma sobre la infección, y de sobrerrepresentación del riesgo en las relaciones sexuales entre hombres, no solo afecta a quienes no están infectados: también tiene un efecto sobre las personas con VIH. De hecho, la mayor parte de intervenciones dirigidas a las personas con VIH solo se interesan por la capacidad de transmitir el virus y por la adhesión terapéutica. Y este tipo de intervención, por supuesto, también tiene unos efectos en cómo las personas nos vinculamos con nuestra salud sexual.
Tanto quienes nos dedicamos a la investigación como quienes nos dedicamos a la intervención vemos que existe una cierta presión por definirse acerca del sexo que practicamos: si es (más) seguro o si no lo es. Durante los primeros años de infección, como he venido señalando, la respuesta a esta pregunta era casi automática porque sabíamos qué significaba tener sida. Sin embargo, en la actualidad, hay personas que también se definen en contraposición a las prácticas de protección y, en este sentido, el contexto actual de prevención puede no estar ayudando.
No estoy sugiriendo, a lo largo de este artículo, que la prevención del VIH sea la responsable de que haya personas que asuman riesgos en sus prácticas sexuales. Pero creo que intentar culpabilizar de la transmisión del VIH a aquellas personas que tienen prácticas sin protección es una visión demasiado simplista del fenómeno. Aunque es un momento difícil para la prevención (hay más casos de infecciones y menos recursos destinados a la atención a las personas con VIH y a la prevención de la transmisión del virus), también es un momento en el que es necesario pararnos a pensar cómo redirigir nuestras acciones, si queremos que sean efectivas. Si queremos, en definitiva, que estén pensadas para garantizar nuestros derechos.
Como decía anteriormente, la intervención en la actualidad se está viendo afectada por una serie de intereses biomédicos (y farmacéuticos). En Estados Unidos, por ejemplo, se ha empezado a recomendar el tratamiento de forma regular como forma de intervención para aquellas personas que están expuestas al virus, pero que no tienen el VIH, sin reflexionar, demasiado, sobre los efectos secundarios del tratamiento. Del mismo modo, en algunas ciudades, como San Francisco, se ha empezado a administrar antirretrovirales a personas con VIH que no tenían una necesidad real (sus CD4 no estaban lo suficientemente bajos o su carga viral no era muy elevada), simplemente, como estrategia para que bajara su carga viral y, así, si tenían sexo sin protección, fuera más difícil que se produjera una nueva infección.
Mi acercamiento al barebacking, como puede verse, altamente político, está asociado a cómo repensar la promoción de la salud sexual para que sea efectiva y, sobre todo, para que tenga en cuenta los derechos e intereses de las personas a quienes va dirigida. Esa creo que debe ser una de las preocupaciones centrales de la intervención en el campo del VIH/sida en la actualidad. Si seguimos pensando en una lógica dicotómica sobre el sexo (más) seguro y sobre las prácticas de protección, es probable que sigan produciéndose resistencias y rechazos sobre la prevención.
Por ello, creo que las asociaciones e instituciones dedicadas a la promoción de la salud sexual de nuestro colectivo deben abrir espacios de reflexión que permitan redefinir estrategias de prevención pensadas por todos los que estamos afectados por el VIH, de un modo u otro, de manera que no sigamos reproduciendo un discurso antiguo —o heredado por los intereses económicos que genera el VIH— acerca de la prevención. Espacios de reflexión que, en definitiva, nos ayuden a reflexionar sobre nuestra salud (individual y colectiva) y sobre qué decisiones queremos tomar al respecto.
| Rubén Ávila Doctor en Psicología Social por la Universitat Autònoma de Barcelona, donde ha estado trabajando como técnico de apoyo a la investigación en varios proyectos. Su tesis doctoral se ha centrado en la reflexión de la prevención del VIH dirigida a los hombres que tienen sexo con otros hombres, a partir del acercamiento a los discursos de personas que practican barebacking. Participa como voluntario en Stop Sida, una organización referente en la prevención del VIH para personas LGTB en España, para la que también trabajó como coordinador de proyectos y autor de materiales de promoción de la salud sexual. Sus líneas de investigación e intereses de intervención incluyen la salud sexual, los derechos y libertades sexuales, y el estudio de las prácticas de gobernabilidad en la prevención del VIH. |
Artículos Relacionados
Eman izena Gehituren Whatsapp taldean

Gure ekintzen berri izan nahi Whatsapp bidez? Zure mugikorreko kontaktuetan Gehituren zenbakia sartu 607 829 807 eta bidali ALTA hitza eta IZEN-ABIZENAK, hedapen-zerrendan sar zaitzagun. Mezu horiek jasotzeari utzi nahi izan ezkero berriz, bidali BAJA hitza.