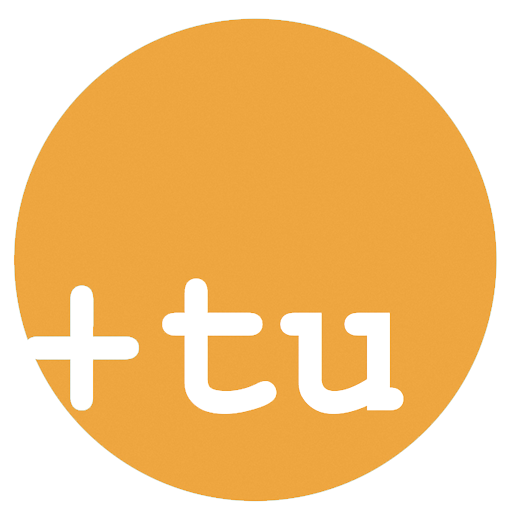Agujero negro y propósito de enmienda. Xabier Aierdi Urraza
Agraciada y desgraciadamente la sociología es una ciencia normalizante. Así debe serlo, y ahí radica su debilidad. Pero así es, y en ello radica su fortaleza. La normalización que ejerce la sociología se extiende a quienes la ejercen y viceversa. Tanto la práctica científica como sus resultados tienen un efecto performativo, generan lo que definen y/o describen. Por un lado, generan un sociólogo normalizado y por tanto amputado ante una diversidad de dimensiones constituyentes de la persona, como por ejemplo la relativa a sus opciones afectivo/sexuales y su influencia en los procesos migratorios. Por otro, crean una ciencia normalizada discapacitada para mantener vivas las líneas de apertura ante lo que nunca debieron subestimar, porque es una realidad cuantitativamente importante afectando a un volumen de población nada desdeñable -¿un 10% del contingente inmigratorio?- Y cualitativamente porque no afrontarlo supone la negación de su mandato inicial y su imperativo normativo: descubrir los múltiples repliegues de la dominación.
La ciencia normalizante pretende describir y explicar lo que es más común, y así debe ser, porque gran parte de la integración social radicará en la forma más frecuente de estar en el mundo. La integración no está exenta de dominación, porque no es sino una de sus formas históricamente dada. Integración es siempre dominación, y también asimilación. En el fondo, estos tres términos son sinónimos. No podría sostenerse ningún edificio social fuera de esta lógica constatada. Al fondo está el nutriente social básico: la coerción. En la coerción sólo hay una variante posible: o impones grupal y socialmente una visión de la realidad o te la imponen, pero sea cual sea la triunfante retornará inevitablemente como coerción institucionalizada, socialmente compartida y legitimada. Es lo que llamamos naturalización. El resto es mera bagatela.
En un reciente estudio sobre migración y desplazamiento forzados en el que he colaborado con CEAR, y discutido mucho con Raquel Celis, veíamos que esta idea de la coerción podía ser incluso malinterpretada, porque si lo social es siempre coerción entonces no hay probabilidad para la libertad individual y por tanto no es atribuible ningún grado de libertad a la migración económica, que es la que por antonomasia consideramos “natural” y “normal”-izadamente como la libremente escogida. Se nos planteaba la duda de cómo considerar y cuánta coerción contabilizar en la decisión de los migrantes económicos. Desde CEAR ya venían hablando de la migratización del asilo, término francamente acertado, que se podría complementar con el de la sociologización del desplazamiento forzado, que nos sirve para describir el intento de minimizar y eliminar el forzamiento que comienza allí donde acaba la coerción. He aprendido mucho de esta discusión y a partir de aquí vienen un mea culpa y una necesidad de consenso, que en más de una ocasión he propuesto para el análisis in toto de la inmigración.
Empecemos con el primero. En los ocho años que estuve dirigiendo Ikuspegi es cierto que no tuvimos en cuenta, ni los contemplamos, los motivos de índole y diversidad afectivo-sexual, creo que ni el cuestionario. Además, la situación es más grave, porque realizamos dos encuestas muy relevantes. Una en 2007, la que consideramos como MacroEncuesta, con una muestra de más de 3.100 personas inmigrantes, probablemente la mayor hasta ese momento en todo el Estado. Otra en 2010, en la que encuestábamos a 500 personas autóctonas y a 1.250 personas inmigrantes de cinco nacionalidades (Colombia, Bolivia, Rumanía, Magreb y lo que podríamos denominar como el complejo nacional África Subsahariana), a razón de 250 personas por nacionalidad. Además, en esta segunda nos interesábamos por el bienestar subjetivo y el estrés de aculturación. En suma, un olvido imperdonable. Es uno de mis agujeros negros.
Esta ausencia/carencia me es absolutamente atribuible, porque ya en la segunda edición del Anuario de Ikuspegi, correspondiente a 2013, se incorpora un artículo de Inmaculada Mujika Flores, Directora de Aldarte, con el título de “Población inmigrante y diversidad afectivo-sexual”. Pero la dirección del Observatorio Vasco de Inmigración recaía en ese momento en la persona de Gorka Moreno. En este artículo Inmaculada Mujika sostiene: “cuando se habla de personas inmigrantes rara vez se piensa en la homosexualidad, el lesbianismo o la transexualidad. De forma inmediata asociamos este concepto con cuestiones legales, culturales, económicas, o de integración. De hecho, estadísticamente hablando, la población inmigrante es una de las más estudiadas en nuestra sociedad, y de los numerosos estudios existentes pocos, por no decir ninguno, abordan el tema de la diversidad afectivo sexual y de género en el interior de este colectivo”. Aporta, además, un cálculo razonable, de alrededor de 15.000 personas, que por orientación constituirían el colectivo potencial de estudio.
Con respecto al consenso necesario, mientras que la sociología recurre a lo modal, a lo más frecuente, por parte del asociacionismo se subraya que es más importante detectar, denunciar y confrontar toda forma de discriminación, tanto la manifiestamente abierta como la imperceptiblemente sutil. En consecuencia se establece un cierto estrabismo a la hora de abordar los hechos sociales: en donde unos reclamamos que no se minusvalore el proceso general de incorporación/integración relativamente exitoso de la población inmigrante en la sociedad vasca, otros nos acusan de ceguera ante la discriminación, haciéndonos notar que la más mínima agresión a los derechos humanos es más grave que toda la normalización integrativa aportada como contrapeso. En vez de acusarse mutuamente, ambas perspectivas deben complementarse y sus protagonistas establecer estructuras duraderas, aunque sean conflictivas, de confianza.
Recientemente, en unas jornadas organizadas sobre Diversidad, minorías y prensa por la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco, centradas en el tratamiento que los colectivos LGTB, pueblo gitano y población inmigrante reciben por parte de los medios de comunicación, volví a confirmar que mi falla precisaba de una corrección impostergable, porque siendo evidente que en principio por lógica la sociología sea normalizante, ello no obliga a que finalmente, por acción u omisión, consciente o inconsciente, termine siendo obligatoriamente normalizadora.
La ciencia social fue posible cuando lo presentado como natural comenzó a ser discutible. Un efecto perverso ha permitido que permanezcan invisibles ciertos efectos renaturalizadores de la misma práctica sociológica, que se ponen al descubierto cuando las minorías vuelven a re-visibilizar la parte oculta y re-sumergida de los órdenes sociales. Este es un proceso inacabable, porque allí donde creíamos haber explicado el sistema de dominación, quedan por conocer sus múltiples subprocesos en forma de cascada. A modo de enmienda, prometo afrontar seriamente esta carencia, que incluso podría caracterizarse como desinterés, pero a día de hoy para explicar la realidad in- y e-migratoria por motivos de orientación sexual y género, así como sus procesos de ajuste y desajuste en nuestra sociedad, hay personas más capacitadas.
| Xabier Aierdi Urraza Licenciado en Sociología y Ciencia Política y en Periodismo. Actualmente es Profesor Titular de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco y asesor del Departamento de Empleo y Política Social, en cuestiones relacionadas con políticas sociales, área en la que ha dirigido numerosas investigaciones y es una referencia en Euskadi. Inmigración, identidad, etnicidad y nacionalismo, y las relaciones entre los cuatro ámbitos, han ocupado gran parte de su actividad investigadora. Respecto al fenómeno inmigratorio destaca por haber sido fundador, investigador y Director del Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi desde 2003 hasta diciembre de 2010. Ikuspegi ofrece panorámicas regulares sobre la población foránea en Euskadi, realiza un estudio exhaustivo anual de las actitudes de la población vasca al respecto e indaga en aspectos especializados de la realidad inmigratoria, habiéndose convertido en el centro de referencia vasco. Una de sus recientes colaboraciones de mayor interés es la realizada en el último Informe Foessa, bajo la coordinación de Imanol Zubero: “¿Qué sociedad saldrá de esta crisis?”. |
Artículos Relacionados
Eman izena Gehituren Whatsapp taldean

Gure ekintzen berri izan nahi Whatsapp bidez? Zure mugikorreko kontaktuetan Gehituren zenbakia sartu 607 829 807 eta bidali ALTA hitza eta IZEN-ABIZENAK, hedapen-zerrendan sar zaitzagun. Mezu horiek jasotzeari utzi nahi izan ezkero berriz, bidali BAJA hitza.