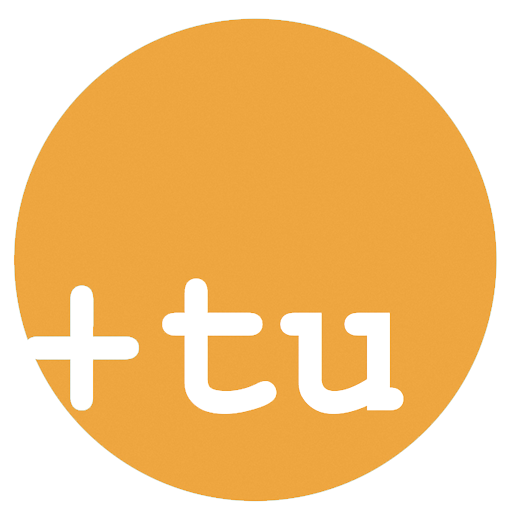Directoras Latinas, orgullosas y numerosas. Nicolás Subirán
Este año de las 6 películas finalistas al Premio Sebastiane Latino a la mejor película LGTBI, cuatro están dirigidas por mujeres, siendo Pepa San Martín la ganadora con
Rara. El cine Latinoamericano vuelve a romper tópicos. Frente a otras cinematografías como la europea o la americana las mujeres se abren paso sí o sí.
Las finalistas del cuarto Sebastiane Latino (Vera Egito, Anna Muylaert, Pepa San Martín y Micaela Rueda), u otras ganadoras del Premio Sebastiane, como Marialy Rivas, Mariana Rondón o Marité Ugás conforman la vanguardia de una generación de cineastas latinas que no puede, ni quiere esperar a que el mundo muy masculino del cine se abra. Por eso escribe, dirige o se autoproduce sin esperar a nadie. Y en muchas de ellas el enfoque lésbico es central y alimenta, como lo hizo en el pasado, la fuente primaria del imaginario del cine latinoamericano.
Estas cinematografías latinas siempre presentes en los festivales o nuestras salas sorprenden por su creatividad y modernidad. Consiguen mostrar a unas sociedades que no quieren ser reducidas a tópicos y en lo cinematográfico tener discursos propios, pero con un lenguaje donde todo el mundo se reconoce. En la última década, como ha sido testigo el Premio Sebastiane, en esa ola nos encontramos con tantas mujeres como hombres. Y esto se da sobre todo en las películas de temática LGTBI.
Las sociedades latinoamericanas han sido vistas como violentas, machistas, saliendo de dictaduras, tocadas por crisis económicas… Pero, en palabras del historiador del cine LGTBI Didier Roth-Bettoni “una producción cinematográfica increíblemente vivaz, e inventiva se desarrolla desde hace unos años” y en sociedades que eran reactivas a la homosexualidad “ese nuevo cine en gestación se alimenta en gran medida del imaginario gay”.
Pero ese cambio tubo unos pioneros ya sean cineastas ya países. En los oscuros ochenta para lo LGTBI en el cine o en la apertura hacia lo gay que se dio en éste también están presentes los cineastas latinos. A eso habría que añadir que en muchos casos, entre esos pioneros latinos del cambio desde lo queer, lo que había eran pioneras.
ARGENTINA
De la misma manera que la crisis económica argentina de principios de siglo ha traído una nueva y creativa generación de cineastas, la salida de la dictadura en los ochenta y noventa hizo florecer un nuevo cine de vanguardia. En él la representación de la homosexualidad se hizo muy presente. En paralelo a lo que pasaba en Europa o América.
Pero este proceso tuvo una pionera, María Luisa Bemberg. Comenzó su carrera con 59 años en 1981 y murió en 1995 tras realizar 5 películas donde mujer y diversidad son el centro. En De eso no se habla (1994) aborda la diferencia. Con Señora de nadie (1982) una mujer casada abandona a su infiel marido y construye una nueva familia con un joven gay.
Pero será en Yo la peor de todas (1990) donde desarrolla la teoría de que la homosexualidad puede ser un vehículo de emancipación femenina. Para ello utiliza una película histórica donde una relación lésbica es el centro. Y aunque no haya escenas explícitas la película no deja lugar a dudas. La gran escritora sor Juana Inés de la Cruz (Assumpta Serna) se hizo monja en el México del s. XVII para poder escribir. Con su poesía libertaria escandalizó a la sociedad del virreinato. Más aún cuando la nueva virreina (Dominique Sanda) la transmutará en poemas de amor apasionado. La vuelta de los Virreyes a España le hará perder amante y protectora. Sometida a juicio por la Inquisición, deberá auto acusarse y cesar de escribir. Aunque dará origen a un icono gay cuando exclame aquello de “¿yo?, la peor de todas”.
Tras María Luisa Bemberg vienen los Enrique Dawi, Diego Musiak o Adolfo Aristrain que conformarán esa vanguardia. Incluso prefigurando lo que ocurrirá luego una Beda Docampo Feijoo rueda en 1998 Buenos aires me mata película a encuadrar en lo experimental y loco donde un rol de travesti compone el elemento simpático.
Con el cambio de siglo el cine argentino se renueva y aparecen los Piñeiro, Trapero, Agresti… que tiran de los más jóvenes y donde, de nuevo, muchas de ellas son chicas o la estética gay tiene gran influencia sobre el cambio.
Este nuevo cine argentino renueva la imagen de la homosexualidad que se estaba dando en el cine de gran consumo argentino (la marica simpática). Tres directoras destacan: Lucrecia Martel con La ciénaga (2001), Verónica Chen con Vagón fumador (2002) o Anahi Berneri con Un año sin amor (2005). Todos ellas películas realizadas con pocos medios, con temas osados, con hechuras cinematográficas muy libres y donde no se juzga a sus personajes.
Una puede ser aparentemente estática como La ciénaga. Donde en una familia encerrada en si misma, dos chicas (la criada y la hija rebelde) encuentran algo que se asemeja a un respiro. Otra una road movie nocturna donde la directora de Vagón fumador sigue a Andrés uno de los taxiboys que llenan las noches de Buenos Aires y lo hace sin tabúes.
Pero es en Un año sin amor donde estos nuevos relatos alrededor de lo gay nos sorprende más. Anahi Berneri toma un tema complicado y lo sublima sin dejar de lado lo sexual: un joven con VIH que, para luchar contra la enfermedad y encontrar el amor se introduce, en las prácticas sadomasoquistas. Con estos mimbres la directora rueda la escena SM de Buenos Aires sin tapujos pero de manera sensual. Y de paso nos cuenta como Pablo busca allí el amor verdadero y en el dolor de las sesiones, respuestas, para reconquistar su cuerpo que de repente había pasado a ser su enemigo.
Pero Argentina aún da para un nivel de experimentación queer donde chicos y chicas por igual intervienen. Entre ellas citar a Albertina Carri que 2001 rodó un corto, Barbie también puede estar triste, donde Ken engaña a Barbie y esta se refugia en su criada que ya estaba liada con un carnicero gay y una peluquera trans.
CHILE
Es un país que ha apostado por su cine y por hacerlo con calidad. En este contexto el proceso de acceso a la igualdad plena de su ciudadanía LGTBI ha estado acompañado por sus cineastas, muchas de ellas mujeres. Aunque habrá que esperar hasta este siglo.
Marialy Rivas dirigió su Joven y Alocada en 2012. Basada en la vida de una joven bloguera que habla sin tapujos sobre su bisexualidad en su blog. En ella Daniela está dividida entre la culpa cristiana y su innata rebeldía. La película disecciona la clase alta chilena conservadora y protestante pero adoptando el lenguaje y las músicas de los adolescentes del Chile de hoy.
BRASIL
Muchas producciones brasileñas evocaban en los noventa el tema LGTBI pero sin generar un autor que tocara el tema de frente. Quizás Hector Babenco podría ser representativo de esto. Es cierto que en esa década la homofobia en el espacio público, o esa otra más sibilina del espacio privado eran muy importantes en Brasil. Frente a ello la homosexualidad femenina, con menor condena social, veía facilitada su aparición en las pantallas.
Pero estamos en los ochenta y las protagonistas sólo pueden ser víctimas o culpables de algo. Así, en Amor Maldito (1983) Adelia Sampaio hace que su pareja de enamoradas sea acusada de un crimen, arrastrada a un juicio donde se muestre su amor contra natura y termine con un suicidio. Otra sorpresa brasileira es que las otras tres producciones lésbicas de la época las dirigen hombres.
Al final de los noventa y principios de los 2000 también Brasil vive la apertura cinematográfica al tema LGTBI. Eso sí la presencia de drags queens, casi un subgénero, será marca de la casa. Lo gracioso es que aquí encontramos directoras comandando el tema drag-”loco”. Carla Camurati en 2005 en Irma Vap o retorno utiliza actores para los roles femeninos creando un clima grotesco. En 1997 los precedió Rosane Svartman con Como Solteiro, película donde nos da este tono desinhibido y decorativo que luego será la marca de la casa.
Frente a esta temática directores como Karim Aïnouz (Praia do Futuro) exploran otros caminos para lo homosexual en el cine brasileño. Entre ellos destaca una directora, Sandra Werneck con Amores possíveis en 2001. En ella la directora muestra una habilidad y sensibilidad especial para tocar una serie de temas sin prejuicios. La película presenta a Carlos apasionadamente enamorado de una chica que le da calabazas. Quince años después nos propone tres finales. En uno está casado pero sueña con tener líos, en otro es un gay que se asume y tiene una vida sexual plena y, en el último, es un monógamo sucesivo que busca su “gran amor” relación tras relación fracasada.
CUBA
Si salvamos Fresa y Chocolate de Tomás Gutiérrez Alea ni la política cubana represiva hacia el mundo LGTBI o los intentos cinematográficos de tocar el tema, tras la relativa apertura actual, han propiciado grandes resultados. Muchas veces son producciones extranjeras que reflejan la realidad local las que lo consiguen mejor. De hecho es aquí y en los documentales donde se refugian las directoras. Sonja de Vries en 1995 dirige el documental Gay Cuba que reconstruye la historia LGTBI cubana a golpe de archivo y testimonio. Tanto de la crueldad recibida antes, como la tímida apertura que se presagiaba en los noventa. Con Mariposas en el andamio Margaret Gilpin y Luis Felipe Bernaza nos descubren el underground de La Habana contándonos como se fraguó un club drag en un barrio obrero de la capital cubana. Finalmente Sandra Boero-Imwinkelried con Krudas nos muestra la realidad de 2006 mediante dos lesbianas feministas que triunfan en el rapp.
MÉXICO
Doña Herlinda y su hijo de Jaime Humberto Hermosillo es la primera película abiertamente gay del cine mexicano. Estamos en 1984. Con jalones como El callejón de los milagros (1994) o Y tu mamá también de 2001 y la obra gay de Julián Hernández… Pero sólo podemos encontrar a una mujer, María Novaro, que en 1991 dirigió Danzón. Película que forma parte de ese género mexicano de la “travesti amiga”. En él un imitador de Carmen Mirada en uncabaré acompaña a la heroína de la película en la búsqueda de su hombre.
Con Fina Torres cerramos la lista porque de ella es también Oriana, película que dirigió en 1985 y ganó la Cámara de oro en Cannes en una primicia para Latino América. Ella y su país, VENEZUELA son un buen ejemplo, y resumen, de ese cine latino lleno de pioneras orgullosas. En 1985 Fina Torres abría la marcha y en 2013 Mariana Rondón con su Concha de oro para Pelo Malo certificaba una realidad. El cine latino renueva y mantiene el pulso del cine actual y en ello las mujeres con capacidad de decisión deben ser decisivas. Podríamos decir que Venezuela sabe dar las mejores miss Mundo pero también mujeres que hacen un cine sutil y brutal con el que todo el mundo se puede identificar.
PREMIO SEBASTIANE Y NUEVAS CINEASTAS LATINAS
Desde 2012 además de Pelo Malo de Mariana Rondón o Joven y alocada de Marialy Rivas otras muchas cineastas han sido candidatas del Premio, tanto de los 16 Sebastianes del Festival de San Sebastián como de los Cuatro Sebastiane Latinos.
A modo de ejemplo y mezclando producciones más grandes con otras más pequeñas, incluso experimentales, podemos citar:
Mapa para conversar, Fernanda Costanza (Chile, 2012)
Mosquita y Mari, Aurora Guerrero (EEUU, 2012)
Leones, Jazmín López (Argentina, 2012)
Atlántida, Inés María Barrionuevo (Argentina, 2014)
Madam Baterflai, Corina Sama (Argentina, 2014)
Liberen a Garcia, María Boughen (Argentina, 2014)
Amor es Bendito, Liliana Paolinelli (Argentina, 2014)
La importancia de llamarse Satya Bicknell Rothon, Juliana Khalifé Ponce (Ecuador 2014)
Vestido de novia, Marylin Solaya (Cuba, 2014)
Califórnia, Marina Person (Brasil, 2015)
Ralé, Helena Ignez (Brasil, 2015)
Mãe só há uma, Anna Muylaert (Brasil, 2015)
Amores urbanos, Vera Egito (Brasil, 2015)
UIO: Sácame a pasear, Micaela Rueda (Ecuador, 2015)
Rara, Pepa San Martín (Chile, 2015), Ganadora del 4º Sebastiane Latino.
Liz en Septiembre, Fina Torres (Venezuela, 2014)
Nicolás Subirán
Miembro de la comisión del los premios Sebastiane
Artículos Relacionados
Eman izena Gehituren Whatsapp taldean

Gure ekintzen berri izan nahi Whatsapp bidez? Zure mugikorreko kontaktuetan Gehituren zenbakia sartu 607 829 807 eta bidali ALTA hitza eta IZEN-ABIZENAK, hedapen-zerrendan sar zaitzagun. Mezu horiek jasotzeari utzi nahi izan ezkero berriz, bidali BAJA hitza.