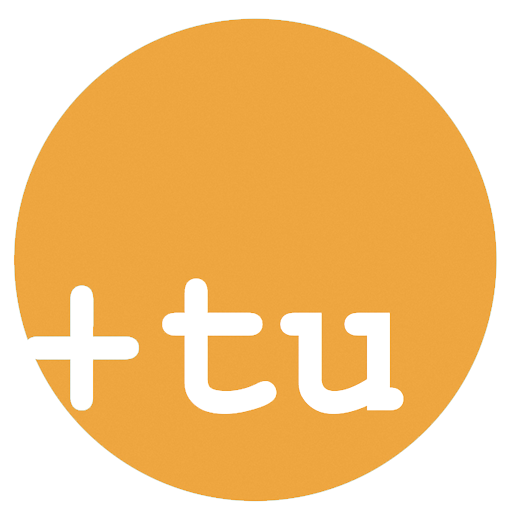ZUTABE JONIARRA – LA COLUMNA JÓNICA. Frontera no hay más que una
Y esa es la muerte. A menudo, incluso esa, no supone un problema para quienes están unidos por un lazo tan poderoso como el amor.
Vivimos en un mundo cambiante, de fronteras que no son más que líneas en un mapa. Otras son de hormigón, de alambre de espino y de militares armados hasta los dientes que no sonríen, no.
Después hay otras fronteras, las invisibles, que son las peores. Caerán antes reinos e imperios que dogmas y prejuicios. Esas son las peores. Las fronteras de la mente, del corazón.
Imaginemos a aquellos que aman a alguien que no profesa la misma religión. O aquellos que han quedado separados por fronteras irreconciliables. O aquellos cuyo amor podría suponerles la prisión o la muerte. Todas aquellas personas sólo tienen una salida: migrar.
En nuestro pequeño rincón del planeta, hacer las maletas para irnos a otra ciudad -dentro del mismo Estado o a un país vecino- es una molestia nimia si la comparamos con la odisea de aquellos que se juegan el tipo para salvar la vida o para alcanzar a la persona amada. Léase mujer e hijos de un migrante subsahariano o novio o novia de alguien que ya llegó a la cálida Europa.
Cada vez que aparece una noticia de alguien sobre quien la espada de Damocles del gobierno del Estado pende, me hierve la sangre. Suelen ser casos sangrantes, valga la redundancia. Peticiones de asilo político por ser homosexual y tener una orden de deportación a un país donde en cuanto el señor o señora peticionario ponga un pie en la calle, le espera violencia, cárcel y muerte. Y una y otra vez, son los medios de comunicación y los activistas quienes con cubrir la noticia un par de días y/o recoger una montaña de firmas, logran que el gobierno -insensible o ignorante o ambas cosas, lo que lo convierte en malvado y por tanto odiable- rectifique la orden, retire la espada de Damocles y acuerde proceder a la concesión del refugio a la persona en cuestión.
Qué bien. Y ¿cuántos se han quedado por el camino? ¿Cuántos son invisibles incluso para los medios e inalcanzables para las ONGs y activistas? ¿Cuántos son enviados al foso de los leones?
El ya todo un clásico ministro del interior español habla de las personas migrantes como de goteras en la casa que él dice que es Europa. Las personas no son goteras ni Europa es una casa. Más bien es un gran casino donde las personas -de aquí y de allá- somos fichas que estamos sobre el tablero.
Amar no es sólo de igual a igual. Es sobre todo de diferente a diferente. Querer al que es como tú es muy fácil. Lo otro es lo que nos cuesta. Merkel hace llorar a un niña cuyo destino y el de sus padres pende de un hilo. Bendita televisión que sirves para algo más que para secarnos el cerebro. En dos días de escándalo se arregló su situación. ¿Por qué no lloré yo? Se pregunta todavía el niño que estaba al lado. ¿Por qué hay que llorar?
Y cada día nos movemos más, nos empujan más. Hay quien migra por amor y se va a Suecia, a compartir su nido de amor con aquel que conoció de Erasmus. Hay quien migra por trabajo, un par de meses, pero ya no regresa porque conoció a alguien. Hay quien huyó de un país en crisis porque sus títulos, idiomas y másters lucían menos que los tatuajes de los tronistas, ídolos del mundo entero. Y luego no vuelven, luego se enamoran y echan raíces. Y aquí nos vamos quedando secos, de amor y de materia gris, mientras los ministros enseñan geografía y afirman que el Estado empieza justo detrás de las botas de la cadena de guardias civiles.
Siempre se migrará por amor y en este mundo de fanatismos, se seguirá castigando a quienes aman de forma diferente. Por eso seguirán huyendo. Nosotros, en nuestro pequeño rincón del mundo, tenemos que ayudarlos. Es una obligación ética, moral y legal. Toda frontera que se quiera alzar al amor será inútil. Y si no es suficiente, una ración de egoísmo: mañana podríamos ser nosotros quienes tengamos que huir.
Óscar Hernández Campano
oscarhercam@gmail.com
Artículos Relacionados
Eman izena Gehituren Whatsapp taldean

Gure ekintzen berri izan nahi Whatsapp bidez? Zure mugikorreko kontaktuetan Gehituren zenbakia sartu 607 829 807 eta bidali ALTA hitza eta IZEN-ABIZENAK, hedapen-zerrendan sar zaitzagun. Mezu horiek jasotzeari utzi nahi izan ezkero berriz, bidali BAJA hitza.