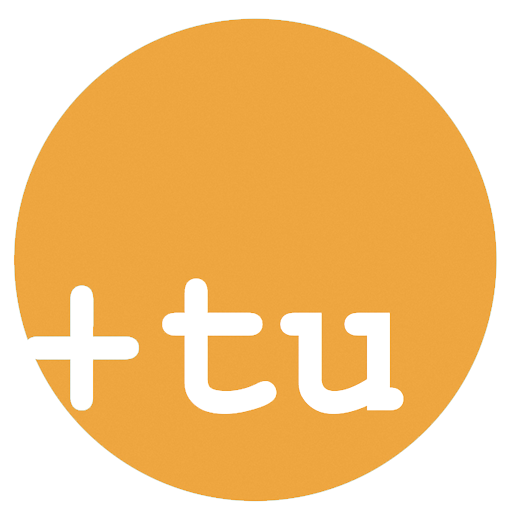Arrojó las llaves sobre la mesita y se arrojó a sí mismo sobre el sofá. Hundió su rostro en los cojines y ahogó su alma en lágrimas. Un llanto profundo, intenso, desgarrado y silencioso. La culpa, la vergüenza y sobre todo el miedo le impidieron gritar, chillar, expresar la rabia y el dolor. Amortiguó su dolor con los cojines hasta que se le gastaron las lágrimas.
Su gata, Venus, saltó sobre su regazo y se hizo un hueco entre sus brazos a empellones. Cuando hubo logrado su espacio, se acomodó. Los suspiros ahogados en llanto de su amo la asustaban, pero entonces se acurrucaba más contra el cuerpo de quien ella tomaba por su familia. Él abrazó al felino con fuerza. Su cuerpecito peludo y caliente lo consolaron en medio de aquella fría soledad a la que se asomaba.
Pasó así, a oscuras y en silencio, un par de horas. Hasta que su cuerpo le exigió que se levantara, que fuera al baño y que tomara algo caliente. Una infusión relajante, eso le pedía el cuerpo. Paz y calidez. Tenía una dura tarea por delante. Se volvió a sentar en el sofá. Venus, caminando elegantemente, apareció de nuevo, tras satisfacer sus propias necesidades.
Volvió a saltar sofisticadamente sobre el sofá, y se enroscó sobre sí misma junto a su amo. Él miraba fijamente la pantalla de su teléfono móvil. Desplazaba la lista de contactos arriba y abajo. Seleccionó uno de ellos. La foto del mismo se amplió e impreso al pie de la misma apareció el nombre y número del susodicho. Era un hombre guapo, de unos treinta años, rubio, con barba incipiente y vivos ojos grises. Todo vitalidad, todo ilusión.
Miraba la foto y sus ojos se inundaban de nuevo. Aquel precioso rubio sería el primero de su lista, porque había sido el último de entre sus conquistas. Su dedo pulgar temblaba sobre el botón virtual de llamada; seguía dudando, no sabía qué decir, cómo decirlo. ¿Y si quedaba con él y se lo decía en persona? Sería más honesto, más justo. Pero al mismo tiempo esa idea lo aterraba. Podría reaccionar mal, se enfadaría, le pegaría. ¿Y qué? Era normal, incluso justo si lo hacía. En el fondo quería que se enfadara y descargara su rabia sobre él. Se lo merecía. Recordó cuando en ese mismo sofá se besaron y se desnudaron el uno al otro.
Lo había conocido en un curso de cine. Lo que empezó como una afinidad en gustos y opiniones acabó en amistad, en quedar para ir juntos al cine, en cenar después, en intimar, y finalmente en invitarlo a casa a ver un viejo DVD, beber unas cervezas y enrollarse en el sofá. Los cojines en los que había volcado su dolor, húmedos aún, habían acabado aquella tarde por el suelo y ellos, en un tornado de pasión incontrolada, habían pasado a mayores allí mismo, con Venus observando a ambos hombres desnudos besándose y refregándose en el sofá en el que ella pasaba tantas horas plácidamente.
El sentimiento de culpa lo colmaba mientras su dedo pulgar seguía oscilando apenas un centímetro sobre el botón verde de llamada. Él había insistido en hacerlo a pelo. Estaba seguro de que todo iba bien. El hermoso rubio estaba reticente, prefería parar y esperar a tener condones, que, casualidad o fatalidad, ninguno de los dos había tenido la precaución de comprar. Entonces era también su culpa, pensó, se había dejado. Eso lo alivió un instante. Aunque al segundo siguiente se maldijo por su egoísmo.
Él lo convenció, él le dijo que no pasaba nada, él insistió en que estaba limpio, él prácticamente se la metió sin esperar a terminar aquella discusión. Así había sido, más o menos. Lo habían pasado muy bien. Disfrutaron como posesos toda la noche imbuidos en un deseo irrefrenable. Después de hacerlo una vez, las siguientes no se cuestionaron. Se hicieron amantes, además de amigos.
Por suerte no había caído en la tentación de irse con el mulato de la discoteca el viernes anterior. De aquel no tenía el teléfono. Entonces se dio cuenta de que tampoco tenía el de algún que otro ligue ocasional. Debería buscarlos en el chat. Con ellos sí había tomado precauciones. Casi todas las veces, al menos. Se llevó la mano a la frente.
El hermoso rubio de ojos grises lo miraba desde la pantalla, sonriente, expectante. Venus empezó a ronronear. Él la tomó en brazos. Sujetándola con una mano, pulsó el botón de llamada con la otra. Tres tonos después le contestaron. Tenemos que hablar, dijo. No, por teléfono, no, añadió. Sí, es grave, concluyó.
Quedaron en casa aquella tarde. A los demás les envió un mensaje breve, duro, triste. Así se sentía, pese al calorcito de Venus sobre su regazo, porque sobre sus hombros yacía la pesada losa de una enfermedad incurable.
Óscar Hernández
oscarhercam@gmail.com
Artículos Relacionados
Eman izena Gehituren Whatsapp taldean

Gure ekintzen berri izan nahi Whatsapp bidez? Zure mugikorreko kontaktuetan Gehituren zenbakia sartu 607 829 807 eta bidali ALTA hitza eta IZEN-ABIZENAK, hedapen-zerrendan sar zaitzagun. Mezu horiek jasotzeari utzi nahi izan ezkero berriz, bidali BAJA hitza.